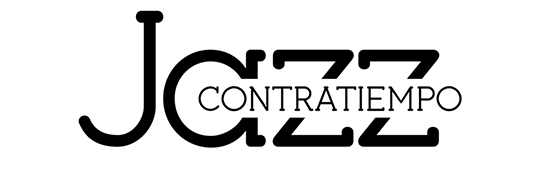“Adolfo Álvarez (Ciudad de México, 1952): El nombre detrás de los sonidos” por Diego Salas.
Por Diego Salas
Fotos por Erandi Adame.
Texto publicado originalmente en la Gaceta de la Universidad Veracruzana
Las calles del centro histórico de Xalapa han permanecido casi tan estrechas como desde los tiempos de su fundación. Cuando llueve, se forman grandes ríos de agua que descienden colina abajo, trastocando el ambiente urbano con una extraña reminiscencia de caudales amazónicos, y mientras eso sucede, la estampa citadina se anega también de autos. En esta ciudad, las nubes anuncian lluvia, y retraso vehicular.
Adolfo Álvarez había llegado tarde por eso. No obstante, con la seriedad que lo caracteriza en el mundo musical para tratar las citas y las reuniones de trabajo, previno la espera con un breve mensaje telefónico. Diez minutos después entraba a la librería-café en la que se había programado la reunión. Ahora tiene sesenta años, y cuarenta de ellos los ha pasado en la escena del jazz, ya como miembro del Cuarteto mexicano de jazz, ex titular del proyecto Jazz entre tres, como docente universitario en varias instituciones, o como miembro del emblemático Taller de Jazz de la UV, apéndice del Orbis Tertius e incubadora de los primeros músicos que comenzaron a adentrarse en el género en esta parte del país. Entró caminando ligeramente encorvado, escabulléndose de las gotas de agua que escurrían por el alero del local. El mismo aspecto de siempre: un hombre de un metro sesenta de estatura, complexión mediana, cabello cano, y el mismo atuendo casual y sobrio con el que suele tocar desde hace muchos años, camisa, chaqueta y jeans.
El tiempo le ha dado una profundidad particular a su presencia, ha ido escarbando en su voz, en su mirada y en el sonido de su batería. Ese día, a pesar de la amabilidad con la que saludó apenas atravesado el portal de la entrada, sus ojos parecían haber cruzado los ríos de lluvia como intactos, como si todo ese tiempo hubieran permanecido en un lugar mucho más hondo, donde los flujos de agua no alcanzan a filtrarse. Algo antes de la cita había vuelto hacer un surco en él, unos centímetros más de tiempo en la profundidad de su figura. Desde hace cinco años llevaba a una mujer atravesada en todas partes, en sus conversaciones, en sus insomnios, en el frío recóndito que asciende la colina donde construyó su última casa, y probablemente,
hasta en la música. La última vez que estuvieron juntos, ella se despidió con esa clase de promesas que prolongan innecesariamente los ardores de una esperanza mal encaminada.
Te quiero, te quiero mucho; pero tengo que hacer mi vida. Un día, si regreso, te busco –le habría escuchado decir Adolfo mientras la veía bajar por última vez la escalinata que conducía afuera de la casa, y afuera de su vida.
Cinco años después, y dos días antes de la reunión, volvió a verla, pero el reencuentro no fue lo que él esperaba.
»Me la encontré antier. No la había vuelto a ver desde ese día. Me saludó amablemente, entre diez y quince segundos. Ella me vio a mí, porque yo no la había visto. Se acercó, me dio un beso y un abrazo, y cuando reaccioné para ver quién era, ya se había ido. Cinco años he pensado qué quisiera yo decirle, qué le gustaría oír. Pensaba: ¿y si ella dice tal cosa, qué le contestaría yo? Pero nada. Fue así. Me abrazó, me dio un beso y dijo “ciao”. Y volvió a desaparecer«.
Es un hombre que suele pensar las cosas antes de hacerlas, y antes de decirlas. Mira hacia abajo cuando cavila, y, por tic, sólo se distingue un leve movimiento de los dedos. Con ese gesto seguía especulando sobre la escena, por eso parecía más un monólogo en voz alta que una explicación.
No, no creo que hubiera sido la primera vez que me viera –se le podía escuchar con la gravedad de una voz que sólo se obtiene entrenándola a punta de cigarro durante veinte años–. Si hubiera querido, ya me hubiera encontrado. Después de todo no pertenecemos a mundos tan distintos. Seguramente, porque me quería mucho o porque me odiaba mucho, ya me había visto antes y decidió darse la vuelta.
Adolfo permaneció en silencio por un momento, y luego le dio un sorbo a su taza de café. Tal vez la sensación del agua le devolvió la entereza que estaba perdiendo en los recuerdos, o tal vez fue el calor del agua, el ardor interior de un sorbo que le recordaba así que las cosas arden siempre. Los recuerdos, la vida, la muerte, la salud, los sueños, las mujeres, arden siempre, y casi siempre adentro. Había que darle tregua a esa mujer un rato, porque aún quedaban otras partes del mundo por arder al interior de su propia vida.
»Ah, sí, ¿en qué estábamos? Ah, sí, mi vida. Pues es una historia larga, pero la voy a resumir. Mis papás no eran músicos profesionales…bueno, cuando yo digo profesionales, quiero decir simplemente que no vivían de eso. Esa palabra no me encanta. Mi mamá era ama de casa, y mi papá era ingeniero, pero sí eran amantes de la música, mucho, cada uno a su manera. Nos metieron en la música desde chicos y por eso seguimos ahí.
Yo quería tocar el piano, pero, mi hermana, que es un poquito ruda, y mayor que yo, pidió el piano para ella… y en exclusiva. Entonces mi papá me compró un violín, que era lo que quería tocar él. Así que fui a la escuela de música a estudiar violín. Hasta que aparecieron los Beatles con ese boom con el que llegaron así de “a poquito” y de repente ¡gua!, y entonces quise ser bitle. Es que para nosotros era “la magia de los bitles”. O sea, cuando alguien dijo: meet the Beatles, de ahí en adelante fue sólo esperar a que siguiera el próximo disco, y el próximo. Ahí empezó el asunto de enamorarse de la batería, siguiendo a los bitles. Más adelante fue el amor al jazz, pero eso no fue a los doce años, sino a los dieciséis o diecisiete. Para entonces ya había hecho cualquier cantidad de malabares con la batería, porque ya era músico profesional en ese tiempo, desde los trece años. Me refiero a que ya vivía de tocar la batería, a los bitles y esas cosas.
Un día me recomendaron con un grupo que tocaba de todo, pero en buenas fiestas y buenos bailes, y ahí me seguí. En esos años, 1970, vino una ola de “brasileñada”. Le abrimos a Elis Regina, y me tocó conocer a Edu Lobo, Sergio Méndez, y toda la perrada que llegó en ese tiempo. Ahí comenzamos a aprender eso, a oírlo, y a tocarlo.
Alrededor de eso pasaron muchas cosas. Recuerdo la primera vez que tuve una grabación. Teníamos doce o trece años, y el tío de un cuate tenía una grabadora. ¿Ustedes conocieron el casette? Digo, por su edad. Pues era una grabadora de antes del casette. Era marca Philips, pa’ ti y pa’ mí, para aficionados, para nadie y para todos. Tenía arriba dos carretitos de cinta que duraban seis minutos, y nada más se podían usar por un lado. Este señor nos dijo que si queríamos grabar teníamos que ir a su casa. Él no iba a ir aunque la grabadora fuera de este tamaño [mucho más chica que cualquier amplificador de la banda]. Vivíamos en el DF y teníamos a que atravesar la ciudad.
Fuimos un sábado. Salimos de mi casa: los músicos, dos o tres fans, la novia del pianista, y otros grupies. Mi mamá nos dio de desayunar, conseguimos tres carritos de valeros, y pusimos
ahí lo que teníamos de instrumentos, y arrastramos nuestras cosas hasta donde vivía el señor aquel. Estábamos en la colonia Santa María, y el tío vivía por la salida a Querétaro. Salimos a las ocho de la mañana y llegamos a las cuatro de la tarde.
Por fin llegamos a la casa del tío. Eran unos departamentitos que estaban por la zona industrial. Nos abrió la puerta y nos dijo: “Ah bueno, pues armen sus instrumentos y, ora, toquen”. Entonces armamos nuestros instrumentos y tocamos dos de los bitles. Feas, pero las tocamos. No teníamos ni siquiera instrumentos completos. La voz la grabamos a gritos, porque no había micrófonos.
Después de grabarlas, el tío nos dijo: “¿ya las grabaron? Bueno, pues ahora oiganlas”, y las pusimos. ¡Nah! Es uno de los recuerdos mágicos más impresionantes de mi vida. Cuando la escuchamos sólo decíamos “¡cámara, eres tú pinche Carlos!”, y cosas por el estilo.
¿Quieren escucharla otra vez? –nos dijo el tío cuando la terminamos de escuchar.
¡Sí! –le respondimos.
Y luego otra vez:
–¿Quieren un vaso de Coca Cola?
–Órale, pues.
–¿Quieren escucharla otra vez?
–¡Pues sí¡
La escuchamos cuatro o cinco veces hasta que el dueño de la grabadora se cansó.
Pues eso fue todo, muchachos –nos dijo–. Que dios los bendiga.
No había manera de copiarla. Era una grabadora nomás para enseñarnos que ese fenómeno existía. La escuchamos, y ya. Se acabó. Desarmamos los instrumentos y regresamos a mi casa a las ocho de la noche, con hambre y con frío, e increíblemente felices«.
Como el coronel Aurelinao Buendía, Adolfo había descubierto el retrato de su propia sonoridad, con el esplendor que llevan siempre las maravillas efímeras. Desde ese día, el goce le habría de durar lo que ha durado hasta ahora la ausencia de esos seis minutos revelados tras
dieciséis horas de peregrinación. Por primera vez se había enfrentado a un principio crudo de la vida: hay una clase de felicidad que sólo se prolonga si se puede prescindir del objeto que la origina. Cuando llegaron a la casa –cuenta Adolfo– ya había clareado el amanecer.
Adolfo se integró a las filas de la Universidad Veracruzana en 1979, poco tiempo atrás había comenzado a funcionar el Taller de Jazz de la UV bajo la dirección de Franco Bonsagni. Pero en ese tiempo había una efervescencia de educación jazzística extraoficial, los músicos de la ciudad se reunían en casas particulares para tomar clases de armonía e improvisación, y para retroalimentarse. Entonces la semana se repartía citándose en un viejo caserón situado en la calle Clavijero; en otra residencia cerca de Los Berros, un parque en el centro de la ciudad; y en los modestos departamentos de músicos como Gil “Sax”, un saxofonista que participó en cuantos proyectos y “guerrillas musicales” pudo, desde la música popular hasta el jazz, y a quien una cirrosis hepática lo mató relativamente joven. La ciudad estaba repleta de actividad jazzística, pero los foros no abundaban, la mayor parte de los conciertos se concentraban en un discreto restaurante llamado La Hostería, que manejaba uno de los personajes, fuera del escenario, más activos en la historia del jazz de aquellos tiempos, Pedro Salas. El establecimiento estaba situado en una de las avenidas que conducen hacia la carretera México – Xalapa. Con una fachada discreta, a la vieja usanza de las tabernas de jazz, nadie podría imaginar la cantidad de músicos que ese lugar albergaba. En su época de esplendor, llegaron a presentarse orquestas completas de salsa.
El vértigo de las vanguardias musicales había mermado también en el estilo de vida de los habitantes de Xalapa. Mucha energía, mucha droga, y mucha experimentación social entre músicos: no había bandas definidas, los line up quedaban a merced de la oportunidad y la salud física y mental de los ejecutantes. En cierta forma, esa convulsión artística le había resultado familiar a Adolfo. Después de todo, venía de la ciudad del caos por excelencia: la Ciudad de México. Cuando se integró con quienes más adelante serían sus colegas no sólo de oficio sino de institución (Lucio Sánchez, “Alci” Rebolledo, Javier Cabrera, Humberto León, Franco Bonsagni, y Sergio “el Picos” Martínez) Adolfo ya conocía la escena musical en su modalidad más estricta e implacable, se trataba de una banda que tocaba profesionalmente música popular en el Distrito Federal, Los Dorman. La banda era dirigida por un tipo llamado Mancisidor, un tipo que había descubierto, en la recombinación silábica de su nombre, el secreto de la apariencia cosmopolita tan bien vista en los circuitos comerciales de la música de la Ciudad de
México. La ilusión foránea era un requisito, y aún más si se pretendía trabajar con transnacional como con la que ellos trabajaban, la cadena Western.
» Era un señor muy serio [Mancisidor], y para mí fue como sacarme la lotería Yo había visto esa seriedad con la que trabaja, pero en la música clásica. La clase de seriedad de la gente que estudia ocho horas para tocar música popular. Antes de eso, yo pensaba que lo más importante era, más bien, que fueran las chicas a vernos. Bueno, eso sigue siendo. Como decía Duke Ellington “no vale la pena que toques, sino tocas para una mujer”.
Mancisidor era un tipo exigentísimo con todo lo demás, no sólo con la música, cuando llegábamos, nos revisaba el pañuelo, los zapatos –no boleados, porque tocábamos con zapatos de charol– pero sí impecablemente limpios, y también el traje que teníamos que llevar. De ese modo entrábamos a aquel mundo. Yo tenía como veinte trajes para ir a tocar. Y además te decían “no te equivoques con eso”, porque era “la gala”. Tocábamos mucho en Acapulco, que era donde iban a vacacionar las estrellas de Hollywood. Ahí fue donde tocamos con Elis Regina, y con todos esos cuates, luego el asunto se pasó a México«.
Como hijo de una mujer que amaba a la música, pero sobre todo bailar, bailar con las melodías de las big bands, comenzando por Duke Ellintong hasta Ray Coniff, Adolfo se fue habituando desde muy chico a contemplar naturalmente la relación íntima y ancestral que hay entre el goce de los cuerpos y el sonido. El placer del swing se materializa convencionalmente en los rostros de los ejecutantes, en el ceño fruncido, o en la intempestiva desfiguración de los labios cuando un músico ha dado en el clavo con una nota inesperada; pero no sucedía así con su madre. Él lo sabía desde niño, desde que la veía recorrer la casa, de la mañana a la noche, bailando al ritmo de las baladas autoflagelantes que cantaba Billie Holiday o Louis Armstrong, o sobre el swing casi líquido y volátil de Count Baise. Ella bailaba siempre, no necesitaba estar alegre; era una reacción orgánica del cuerpo, era la clase de reacción incondicional que las personas pueden llegar a experimentar en la cúspide de la gloria o en el sufrimiento más profundo. El goce, la exaltación trascendente de la psique y los sentidos, debe convivir siempre en esas dos fronteras, y eso se lo enseñó su madre.
»Mi papá trabaja en Xalapa, y nosotros vivíamos en el DF. Desde allá, cada quincena, nos mandaba una mesada muy medida, exactamente para lo que era: pagar la renta y comer. Lo otro, lo que seguía, ya iba por tu cuenta. Desde la ropa, por ejemplo. Pero bueno, él mandaba
un giro telegráfico, y mi mamá lo cobraba en el centro, en la central de correos, en el edificio aquel, fabuloso, de Correos y Telégrafos. Y en los bajos de la Torre latinoamericana, estaba la única tienda del país que traía discos importados, lp. Entonces, mi mamá fue a cobrar el giro, salió por la callecita de Madero, y se topó con ese negocio, que se llamaba Discos Suite. En ese lugar estaban promocionando el primer disco de Jobim, Conozca a Jobim. No lo pudo evitar, entró y lo compró. El disco costaba mucho dinero. Por eso, cuando llegó a la casa, nos saludó a mi hermana y a mí, y dijo: “muchachos, hoy, vamos a comer esto”«.
La madre tierra es la madre música, no puede haber mayor precisión en esa analogía para Adolfo. Todo te lo da, pero también se lo traga. Le dio tres casas que repartió a las mujeres que amó, y a sus hijos; pero la música es celosa, y reclamó, como siempre, su lugar en el mundo del baterista. De una u otra manera, la música detonó la ruptura de esas relaciones. Tras la aparición de su primer álbum como compositor, productor y ejecutante, Blues a las once, el reclamo de su mujer en ese momento se hizo patente: “ese año que pasaste grabando el disco fue insoportable, no pensabas en otra cosa”. Probablemente lo mismo ocurrió con el segundo, Confluencia. La misma suerte habría de correr la mayoría del grupo de jazzistas que conformaron su generación. La música se les entregaba de cuerpo abierto, pero el precio que habría de reclamar era alto, era la entrega recíproca y rotunda de ellos mismos hacia la música.
La música es la gran compañera –dice Adolfo después de dar un sorbo a su taza de café–. Es la que me ha acompañado desde los doce años, y la que ha sobrevivido a todas las demás compañeras. Está bien, después de todo, así es esto: uno hace siempre lo que quiere, no lo que debe ni lo que es más sano para uno; pero es mejor así.
Afuera las calles han recuperado su antigua forma. Ha parado de llover.
Diego Salas (Xalapa, 1984) Escritor y músico. Ha sido becario del FONCA en el PIRA 2005-2006, PECDA-IVEC 2012 e Interfaz-ISSSTE 2014. Colabora con revistas como La Palabra y el Hombre, Tierra Adentro, Gaceta Universitaria, Performance, entre otras. Ha publicado Andar, La caja para encender, La seña del quieto y La ciega intermitencia. Además de poesía, colabora con crónica, ensayo y crítica musical con distintos proyectos editoriales. También obtuvo el Premio Nacional de Reflexiones Filosófica Zigurat con el libro de Luminiscencias de retrete. Actualmente es profesor del Centro de Estudios de Jazz en la Universidad Veracruzana.
{fcomment}