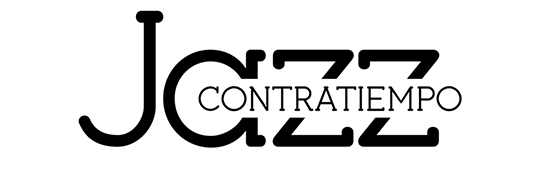El escritor hondureño José Manuel Torres Funes radicado actualmente en Marsella nos envía su cuento titulado “Noche de farra con Herbie Hancock” a propósito de la celebración del Día Internacional del Jazz del cual dicho músico es impulsor.
Noche de farra con Herbie Hancock
El bar no es excepcional pero su ubicación, en el segundo piso de un hotel histórico («Bellevue»), al lado del puerto, en el centro de la ciudad, a unos pasos del Panier, el barrio más viejo de Francia, ya es suficiente motivo para estar un poco embriagado antes del primer anís.
Por José Manuel Torres Funes
«La Caravelle»
Aun siendo un neófito de la música jazz, comprendí que el cuarteto que estaba tocando esa noche en «La Caravelle», donde, según los entendidos, es uno de los pocos bares donde hay jazz en Marsella, tenía un amor por lo que hacía.
Sobre todo destacaban el saxofonista y el percusionista. No tocaban como los dioses pero su música daba alegría, lo que en tiempos de frío, es muy apreciado. Marsella, gracias a sitios como «La Caravelle», conserva aún ese perfume que destilan las ciudades por las que la globalización no tiene especial predilección.
El bar no es excepcional pero su ubicación, en el segundo piso de un hotel histórico («Bellevue»), al lado del puerto, en el centro de la ciudad, a unos pasos del Panier, el barrio más viejo de Francia, ya es suficiente motivo para estar un poco embriagado antes del primer anís.
Además, esa noche, quizá todas las noches, de la cocina –que está disimulada detrás de unas cortinas en la entrada del bar– emanaba un suculento olor a camarones en mantequilla y ajo. Fórmulas simples que siempre funcionan: camarones al ajillo, un buen pastis (un 51 o un Ricard, como dicen los que se quieren ahorrar la pregunta posterior). Y el jazz, que siempre suena bien porque los errores y los oídos groseros están admitidos.
Un cuaderno
Una mesera de acento inglés tomaba datos para ubicar a los clientes. Había una fila de unas diez personas que se agrupaban en la barra. Como nadie me dijo que no, caminé al interior del bar, y fingiendo que observaba nostálgicamente el mar, esperé disimuladamente a que una mesa se desalojara para sentarme. Saqué mi cuadernito de notas e intercambiando risas con los músicos, fingí exactamente lo que soy: un periodista, o quizá también un escritor, con ganas de hacer una crónica de un concierto íntimo.
Una mesa se liberó y me senté; esas sillas me habían estado esperando. Extendí sobre la mesa mis lápices, sacapuntas, borrador y mi teléfono celular. La mesera, después de cinco minutos, se acercó para preguntarme por qué me había sentado.
–Hay gente que está esperando sentarse, me dijo un poco molesta.
–La gente se levantó y simplemente me senté, respondí.
–Está bien, ¿qué le sirvo?
–Un 51. En todas partes el anís es lo más barato.
El grupo se instaló y comenzaron a ensayar. Unos minutos después, dos chicas me preguntaron si se podían sentar en mi mesa. Una de ellas, que tenía el perfil de una obra de Joan Miró y que estaba medio borracha me sugirió que las invitara a tomar. Un «no» seco fue mi sola respuesta. Fui tan parco que hasta nos reímos los tres.
Abrí mi cuadernito y comencé a esbozar algo, para agilizar las ideas: Soy un neófito del jazz. Tengo más nociones del boxeo pero tampoco soy un apasionado. Y en este momento, la verdad, me interesa más responderme a una pregunta que anda dando
vueltas por mi cabeza desde hace tiempo: ¿Es que alguno de esos muchachos que se visten como «jóvenes promesas» del Olympique de Mar
seille tendrá la más mínima oportunidad de llegar al primer equipo?
Son las 21h, todavía no comienza el concierto. He tenido «la suerte del ratón» me ha dicho uno de los muchachos que se levantó de su asiento justo en el momento en el que yo necesitaba sentarme. Dos personas más han venido a sentarse a mi mesa. Ahora somos cinco. Quizá esté obligado a hablar antes de que la música comience. Este es un sitio vivo de Marseille; habrá que ver cómo está la cuestión del costo. Uno de los músicos tira el anzuelo con una de mis compañeras de mesa.
–Tengo la impresión de haberte visto en algún lugar…
21h20. Comienza el concierto
Los músicos deben dar golpes de fuerza para dominar a su público. En la música se conquista predicando el arte de la agresividad (nunca usaré esta frase).
Entre las 21.50 y las 22h me puse a pensar en mis cuentos y en la forma en la que se construyen los relatos. Llegué a la conclusión –sin haber consumido más de un anís– que los relatos se constituyen alterando los puntos, las comas, los tiempos verbales, los nombres y algunos acontecimientos de la vida. Digamos que si quisiera darle a este relato un giro hacia la ficción bastaría con hacerme llamar Ingrid en lugar de José Manuel y decir que mis padres –por una raz
ón que me resulta ignota– decidieron ponerme un nombre de mujer (siendo yo un hombre). Podría decir también que en lugar de dos chicas corrientes y pedigüeñas, eran dos prostitutas profesionales las que se sentaron a mi lado.
Una se llama Oliva y es de origen griego y la otra se llama Caroline y viene de Arles. No son especialmente cautivantes, eso piensa Ingrid. En lugar de escuchar a estos muchachos que se hacen llamar Lil’ Botl (nombre del grupo) estamos escuchando a Herbie Hancock que interpreta la canción Cotton Tail.
Oliva me pide que la invite a un trago. Y yo, que tengo los bolsillos llenos de dinero –porque cargo mucho dinero– le digo:
–Pide uno de esos cocteles especiales que sirven en este lugar.
Llamamos a la camarera; Oliva, con un tono malcriado le exige que nos atienda mientras Herbie nos mira con el rabo del ojo.
Estamos en Marsella, eso sí es cierto, y huele a camarones.
–Este olor me recuerda la cocina de mi casa, le digo a Caroline.
Dos personas más se quieren sentar en mi mesa pero con una mirada amenazante les hago saber que no deseo que se sienten con nosotros. La pareja se aleja, el hombre apenas osa verme a los ojos.
–¿Dónde estás alojado?, me pregunta Oliva.
La ignoro, su voz pastosa comienza a molestarme.
–Hablas demasiado, criatura.
De pronto tengo un ataque de cólera pero me contengo. ¿Cuánto he bebido esta noche? No mucho. Las obligo a salirse de mi mesa. Las mujeres se levantan a regañadientes. Herbie me mira de soslayo. ¿Saben qué tengo ganas de hacer? Me iré de tragos con Herbie Hancock, una vez que termine su concierto (…)
Champ de Mars
En efecto, después de salir de «La Caravelle» me fui de copas. Los músicos se habían hecho una pausa que prometía ser larga y yo ya había terminado mi pastis –y no contemplaba gastar más dinero en ese lugar. Me levanté de la mesa y acudí a la barra para pagar. «Seis euros», me dijo la chica, la misma del acento inglés. Tres euros por el anís y tres euros por el concierto.
«Champ de Mars». Es un bar de aires populares, con precios accesibles – es decir, no sale uno con la sensación de haber sido estafado. La barra está llena de borrachos que piden mayonesa para aderezar las verduritas que sirven como boca (tapa); (pimiento rojo, endivias). En las mesas hay parejas y grupos de amigos. Una joven y un hombre –de unos 40 años– son los que sirven. También ofrecen pancitos con queso roquefort. Conozco pocos sitios en la ciudad donde el servicio de bocas no es mediocre. He venido tres o cuatro veces estos 2 años que llevo viviendo en Francia. ¿Qué tipo de bar habrá sido en otra época? ¿Qué tanto era Marsella una ciudad de marinos y putas como dice la leyenda? ¿Qué tanto lo sigue siendo? Este es uno de mis bares preferidos. Un hombre de mediana edad, de origen africano, que supongo que es un ayudante me observa escribir. Otro tipo, de origen árabe, medio borracho, con un pastis en la mano, le dice al africano, que parece tentado con su bebida:
–Si te la tomas, te juro que me hago católico.
No se la toma.
–Hay algo en el horno, le dice la chica a su compañero (ella estaba fumando afuera).
–Manejar bares es igual que manejar a un grupo de música, ¿me entiendes? Siempre estás pensando en todo, le digo a Herbie. Herbie no me pone atención y en su lugar observa a la vendedora de rosas que se acerca a la barra y le da una flor a la chica.
– Es para ti, agrega.
–La voy a guardar en mi cuarto, responde la chica. La vendedora de rosas y su compañero, ambos gitanos, se sientan en una esquina del bar y piden dos cervezas grandes. Herbie se las paga.
–No deberías, le digo yo. La gitana le sonríe.
–Gracias, señor.
Herbie Hancock
La noche con Herbie Hancock terminó cuando me encontré a F. un amigo de infancia de mi esposa. En ese momento dejé de llamarme Ingrid, y me llamé de nuevo José Manuel que en francés suena a Yossé Manu-el. Fue así como me dijo F. cuando me vio, sentado en la barra, escribiendo. ¡Qué placer verte Yossé Manu-el!
Le pidió a la chica de la barra que me sirviera otro vaso de cerveza exactamente igual al que estaba consumiendo. Al relato (real) se suman cinco personajes más: dos italianos, dos marselleses y F. Uno de los italianos es de origen siciliano y tiene un ceceo espeluznante, la única chica del grupo es italiana y me ha contado, camino al bar «Des Maraichers» (al que no sabíamos que iríamos) que es de origen salvadoreño, por su madre, pero que no habla español.
Algunos datos del bar: a) Hay una fotografía colgada en una de las paredes de Jean-Claude Izzo (el gran escritor de novela negra de Marseille, b) es un bar en el que se puede fumar en el interior; y c) cierra tarde.
De regreso a casa encontré a una mujer tirada en la calle, estaba totalmente borracha. Me acerqué y le pregunté cómo estaba y dónde vivía. Me miró como si fuera yo un cordero que de pronto ha aprendido a hablar. Repetí la pregunta. La levanté, pasé su brazo por encima de mi hombro – se tambaleaba y se cayó nuevamente –, la levanté. Llegamos hasta su edificio de apartamentos – abrió la puerta – y me dio las gracias por haberla llevado hasta ahí.
No sé por qué razón tuve el impulso de preguntarle por qué se había emborrachado de esa manera. Me observó con tristeza y alzó los hombros. En el camino a casa, justamente una de las promesas del Olympique de Marseille, que iba seguramente drogado (se tambaleaba de una manera extraña y escondía la cara con un gorro), me gritó, retándome sin ninguna razón a pelear. ¿Me doy la vuelta o no?, me pregunté. Con toda seguridad, Ingrid se habría sacado las manos del abrigo, habría visto para un lado, luego para el otro, y sin quitarle los ojos de encima, habría cruzado la calle solo para darle un golpe en la cara al muchacho. Lo pensé, estaba lo suficientemente sobrio como para ofrecerme una pequeña dosis de adrenalina, pero me dije que no valía la pena. ¿Para qué? La verdad es que no soy un tipo violento. Avancé sin volverme y caminé hasta llegar a casa. Colgué mi chumpa en el perchero – del que ya he hablado en otro artículo – y extraje por última vez mi cuadernito de notas, apunté lo siguiente: «Contar historia de la chica que recogí en la calle».